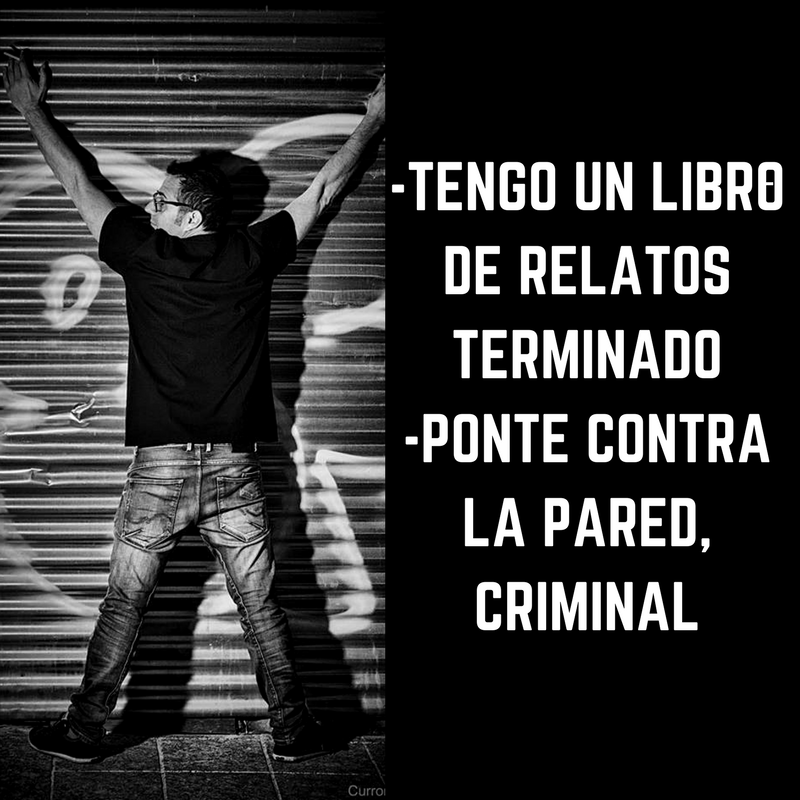El arte de la resurrección, de Hernán Rivera Letelier, Premio Alfaguara de Novela 2010, 254 páginas.
La portada de este libro es una imagen de una escena de la película Simón del desierto (Luis Buñuel, 1965), un acierto sublime que retrata muy bien al personaje de la novela, el Cristo de Elqui, de civil Domingo Zárate Vega, en sus andanzas por el desierto chileno de Atacama, a punto de cumplir los 45 años, con un dolor de muelas recurrente, a la búsqueda de la puta y santa Magalena Mercado, a la que se le ha caído la letra “d” de su nombre. Hay un sol omnipresente, los cuerpos huelen a sudor, a polvo, a sexo y a pobreza, pero la vida, por muy miserable que sea, también tiene sus formas de recompenza, a través de la solidaridad de la puta con todo un poblado minero en huelga, lo que ella llama “la olla común del amor”.
El título es perfecto, el Cristo de Elqui practica un arte de resucitar muertos que no ofrece resultados demasiado convincentes y en varias oportunidades se lanza al vacío para demostrar que es capaz de volar, aunque se da de narices contra los terrones secos del suelo, lo que provoca la hilaridad general, por más que algunos defiendan que previamente al batacazo se desplazó unos metros en el aire. Se trata de un Cristo humano, con una sexualidad poderosa, que en el primer encuentro con Magalena, le solicita una mamada de alivio, que ella le practica en presencia de una gallinita ponedora de huevos de doble yema, a la que llama Sinforosa, con la que finalmente se entenderá del mejor modo la técnica de resucitación. Completa el elenco de personajes principales de la historia D. Anónimo, que se ha entregado a la feroz tarea de mantener el desierto limpio de bichos muertos, alimañas u hombres, y otros residuos, ya sean preciosos o inmundos. El humor y el amor, la violencia y el desierto atraviesan cada una de las páginas de la novela. El Cristo de Elqui es un iluminado, una especie de quijote de la religión, asanchopanzado por el sentido común, capaz de contestar cuando Magalena le pregunta si le duele la cabeza: -Me duele el universo.
La cara del autor, cuya fotografía aparece en la solapa, es el registro cartográfico del territorio que nos muestra. Biográficamente es descendiente de un predicador semianalfabeto que sólo era capaz de leer en su biblia, trabajó durante 30 años como minero y sólo por medio de la literatura consiguió escapar a un destino que parecía escrito.
El narrador es uno de los obreros en huelga y nos parece todo un acierto estilítico el cambio de la tercera a la primera persona dentro del mismo párrafo, introduciendo el estilo directo sin aviso previo, cuando se refiere a los pensamientos o palabras del Cristo: “Domingo Zárate Vega, ya conocido por todos como el Cristo de Elqui, misionó primero en los pueblos y rancheríos de su provincia natal, dando consuelo a los afligidos, confortación a los desamparados y curando enfermos con sólo aplicar la fuerza de mi pensamiento, don natural que me ha dado el divino Señor, Luz del Mundo, Rey de Reyes, el mismo que cuando anduvo en la Tierra...” (pág 124)
Por orden, los mencionados han sido los tres reclamos que me decidieron a leer esta novela: la portada, el título y la cara del escritor. El hecho de que sea Premio Alfaguara no ha pesado mucho conscientemente, creo, ya que es el primer título que leo desde que existe. De cualquier forma en nada ha defraudado mis expectativas: El Cristo de Elqui es aquí una figura tan potente como la que Buñuel puso en su película Simón del desierto, su peregrinaje es igualmente intenso: manicomio, cárcel, entrevistas en los periódicos y una rectificación hacia la realidad de las milagrerías en las que se sustenta la religión popular, contado todo con una lengua rica, sensorial y plástica, que no le tiene miedo a la demora, a la recreación por medio de las palabras de un mundo en el que las emociones y los sentimientos tienen un código físico, corporal. Con esta novela volvemos a aquella tradición latinoamericana de territorios míticos como los fundados por Juan Rulfo, Onetti o García Márquez, entre otros. Así es de desprejuicida.